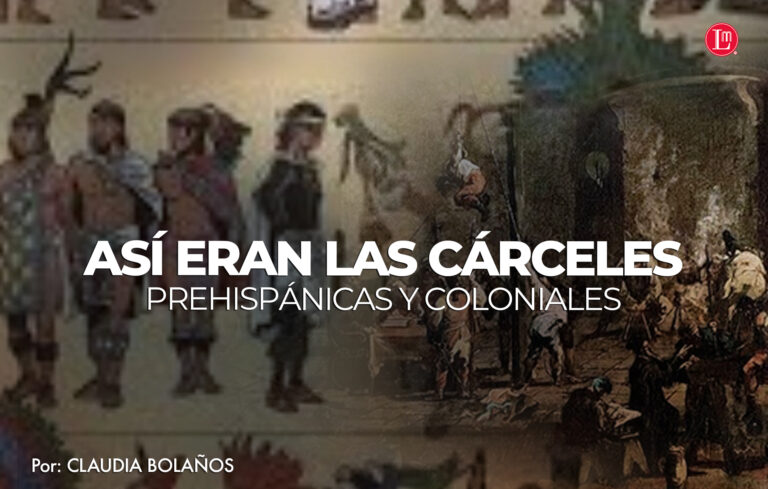Esta vez damos un paso atrás en la historia para entender cómo se concebía el castigo antes de que existiera el sistema penitenciario moderno; mucho antes de que las cárceles fueran edificios de concreto y rejas, el castigo en México tenía otro sentido, profundamente ligado a la cosmovisión, la religión y el control social.

En el mundo prehispánico, particularmente entre los mexicas, no existían las cárceles como lugares de encierro prolongado. El castigo no buscaba reeducar, sino restaurar el equilibrio cósmico roto por el delito. Robar, mentir o asesinar podía implicar desde la esclavitud y el destierro hasta la pena de muerte. Las penas eran inmediatas, públicas y muchas veces ejemplares. En lugar de prisiones, se usaban espacios comunales como el calli o recintos rituales donde el acusado era retenido momentáneamente antes de enfrentar la justicia comunitaria.
Con la llegada de los españoles y el establecimiento del Virreinato, el castigo cambió de rostro, aunque no necesariamente de dureza. Se instauró la idea europea del encierro como forma de penitencia. Aparecieron las primeras cárceles coloniales, como la Cárcel Real de México, construida a inicios del siglo XVI. No tardó en manifestarse una característica que ha persistido hasta nuestros días: la corrupción. Desde entonces, se cobraba por todo. Quien tenía dinero podía pagar por un mejor trato, un espacio menos insalubre, o incluso privilegios. Surgió entonces lo que se conocía como “el piso”: un cobro que el preso debía cubrir para tener una mejor estadía y evitar abusos. Curiosamente —o trágicamente— esto no ha cambiado. Hoy en muchos reclusorios de México se sigue pagando “piso”, ya no sólo por comodidad, sino por seguridad, para no ser víctima de violencia o explotación.
La palabra “piso” también ha trascendido los muros de la prisión. Actualmente, en varias zonas del país, ese mismo término se utiliza para nombrar el cobro extorsivo que la delincuencia organizada exige a comerciantes, ya sea establecidos o ambulantes. Es una “renta” obligada que marca la presencia del crimen en el tejido cotidiano. El propio gobierno ha reconocido que este delito no sólo no ha sido contenido, sino que se ha disparado en los últimos años.
Dentro de los penales, la corrupción no se limita al “piso”. Existe, por ejemplo, el llamado “pase de lista”, un momento diario —dos veces al día, en la mañana y en la tarde— cuando se realiza el conteo de internos. En muchas cárceles, este procedimiento se ha convertido en una excusa para imponer un cobro más. A menudo, los propios internos comisionados recogen el dinero; en otros casos, quienes no pueden pagar son obligados a realizar trabajos forzados o tareas de todo tipo para compensar su falta de recursos.
La historia colonial está llena de personajes que pasaron por estas cárceles. Don Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés, fue arrestado en 1566 por supuestamente conspirar contra la Corona. También fue encarcelado José de Iturrigaray, virrey de la Nueva España, en 1808, tras ser acusado por la Audiencia de simpatizar con ideas autonomistas. Estos casos evidencian cómo la prisión ha servido tanto para castigar delitos como para controlar políticamente.
Hoy, al mirar hacia ese pasado, es inevitable preguntarse cuánto hemos cambiado realmente. Aunque el modelo de encierro se transformó y tecnificó, muchas prácticas —como la corrupción, el cobro de “derechos” dentro de las cárceles y el uso del encierro como castigo ejemplar— siguen vigentes. Mirar hacia atrás no es sólo un ejercicio histórico: es una oportunidad para reflexionar sobre lo que podríamos cambiar en el presente.
https://www.tiktok.com/embed/v2/7409090286091062533?lang=es-US&referrer=https%3A%2F%2Flatitudmegalopolis.com%2F2025%2F05%2F22%2Fasi-eran-las-carceles-prehispanicas-y-coloniales%2F&embedFrom=oembed